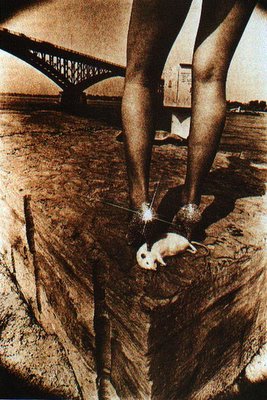 No sabes lo que pasa detrás de las persianas blancas de una casa azul, no sabes que en la sala está tu mujer sentada junto a tu mejor amigo de la infancia y frente a ellos otra mujer, pelo negro en rulos enredados y mirada todavía tan juvenil, que cuenta los detalles de su nueva vida en un caserío al interior de la cordillera, no sabes que tu mujer y tu amigo se tocan las rodillas, a veces se toman de la mano o se acarician la espalda, se ríen juntos abrazándose, no sabes que beben un vino tinto un poco helado por el frío invernal, pero que lo calientan con sus manos, no sabes: tu ausencia lejana, tu ausencia mental, tu ausencia recluida te impiden ver. Tu amigo escolar escucha las historias de C., mientras en su mente se anticipan las escenas de este espectáculo que él mismo ha convocado y en el que no se pueden saltar etapas. Al acabar la primera botella de vino, C. y tu mujer salen bajo la lluvia a buscar otra sabiendo a medias, porque nunca se sabe del todo, la que la otra deseaba y lo que tu amigo buscaba. Ya tu mujer había descubierto en C. esa mirada de juego dulce e ingenuo, un poco curioso y anhelante que despertó el deseo de tocarla. El camino a la botillería les resultaba hermoso aquella noche fría de humedad mientras a cada una las intensas luces de la calle se les ocurría el eterno espía urbano. Al volver, en el zaguán, tu mujer besó a C. De pronto se le ocurrió un beso masculino, pero C. estaba demasiado excitada para calmar la angustia de su lengua. Tu mujer la separó de sí. Entraron a la sala, mientras le pasaban a tu amigo la botella para descorcharla dándole a entender cuál era el papel que de él esperaban. Durante algún tiempo más hicieron la comedia de la seducción, aunque tu mujer sabía que C. ya había violado su complicidad contándole a tu amigo el beso oculto. Trajeron un jarro de agua para que la embriaguez del vino no perturbara la lucidez de aquel momento. Entonces C. decidió romper el distancia que había entre ellos corriendo la mesa de centro y sentándose a los pies de tu mujer junto al fuego, como una gata remolona que busca la mano que la acaricie. Y tu mujer acarició el cabello y el rostro de C. diciéndole que era hermosa y dulce, posó las manos en cada una de sus mejillas, la presionó suavemente y la atrajo hacía sí mientras se deslizaba al suelo para besarla una vez más al tiempo que C. comenzaba a explorar con timidez el cuerpo de tu mujer que, sin embargo, con algún rasgo varonil albergado en ella, impidió a C. continuar con este juego y se adelantó a desvestirla primero manifestando así su dominio sobre la situación. La tomó de los brazos y se la entregó a tu amigo y mientras él la sujetaba y acariciaba la fue liberando de sus prendas a un ritmo pausado en contemplaciones de la piel que iba surgiendo blanca y suave en tranquilas lomas de carne. C. era hermosa. Su cuerpo estaba moldeado por el continuo trabajo en las acrobacias del teatro, por las caminatas en los cerros de la cordillera, mantenía todavía cierto aspecto adolescente por la falta de hijos y tenía la tersura de una piel desintoxicada. Tu mujer recorrió uno a uno sus lunares con la lengua, enloqueciendo de a poco a C., quien en cierto punto ya no pudo resistir el impulso de desvestirla también. Tu mujer actuaba como una maestra y C. la iba superando en cada acción y sentimiento, ponía más pasión y desenfreno, tironeaba y mordisqueaba, apretaba y hería mientras tu amigo trataba de cooperar con dificultad. Tu mujer lo miró entonces, pues permanecía completamente vestido, descolocado, intentando meter las manos donde las de C. lo permitían y que, en realidad, no era mucho. Deslizó a C. hacia un costado y se lanzó a la bragueta del pantalón, con los dientes desabrochó el botón, empujó el cierre y bajó apenas el calzoncillo hasta que su pene apareció. A ella, a tu mujer, y tal vez tú nunca lo llegarás a saber, le excitaba sobremanera ver este miembro carnoso y erecto fuera del contexto corporal, emergiendo de la ropa como un tótem prohibido que no podía dejar de saborear; de manera que se lo metió en la boca mientras su lengua era un remolino alrededor del glande macizo al mismo tiempo que buscaba a C. para atraerla hacia su delicia y juguetear ambas lenguas con el mismo premio. Tu amigo dejó escapar un quejido.
Maldita ausencia. ¿Dónde estabas tú cuando se revolcaba este trío en la sala? ¿Dónde estabas cuando ese amigo que un día tú mismo metiste en la cama de tu mujer para verlos penetrarse se estaba solazando en tu casa? Entonces, dirás, en ese lejano entonces yo no amaba a mi mujer y me preocupaba más mi pene abrumado y muerto por las drogas que saber que un amigo mío poseía a la mujer que yo deseaba. Nunca imaginaste que un día llegarías a amarla y que, cuando por fin lo lograras, es decir sentir amor por otro, tu ausencia sería el escondite en que ellos se volverían a poseer con extrañeza y confusión. Ahora no sabes ni te imaginas a tu mujer atragantándose con el pene de tu amigo, enredando la lengua en la de otra mujer y esa otra mujer obsesionándose con un orgasmo mutuo, dichosa y curiosa explorando por primera vez una vagina que no es la suya, escarbando entre la multitud de vellos, negros y gruesos, que recubren esos labios húmedos de tu mujer, dejándose explorar mientras le acaricia con ternura el cabello enredado. A C. no le importaba el pene de tu amigo y tu mujer sólo deseaba la boca de él gritando con desesperación en su mente “bésame… por favor bésame y mójame”. En un principio, este hombre se turbaba al tener que repartir sus caricias por igual, temiendo dejar a una de lado por la otra, pero demasiado pronto se dio cuenta de que C. ya no estaba interesada en él, muchas veces, durante muchos años, habían ido conociendo sus cuerpos en sesiones sexuales desesperadas (ella era ardiente, loca, libre y bella). Tu mujer lo buscaba y C. la alejaba. Estaban las dos enajenadas por el deseo y el placer, no cedían en sus posiciones de poder y luchaban por tener el control del éxtasis de la otra, pero C. se dejó dominar, alargada en el suelo, extendiendo su belleza, su claro cuerpo sobre la oscura tabla, entregada al goce de la lengua de tu mujer reconociendo el secreto detrás de esos labios apenas depilados entre las piernas hasta que la lengua se hizo corta y la elongación mayor para admitir dentro de sí varios dedos telúricos que la asfixiaban como si la recorriera un halo antes de la muerte. Se quejó, se quejó más, más, más, más pedía y tu mujer más le daba pensando que era su reflejo, ella misma en sus fantasías, desdoblada, al otro lado del frágil cristal de plata.
Entonces, nadie te recordó, las dudas se desvanecieron como las mentiras con que nos golpearon cuando niños. Ni siquiera había por ahí una imagen tuya con la mirada de hierro invocando a la fidelidad. No estabas ahí, en el momento en que se produjo una pausa y C. sacó un cigarrillo, lo prendió y siguió buscando a tu mujer mientras exhalaba el espeso humo sobre su cuerpo, aquel que tu ya conocías, delgado, cuyos embarazos tanto le había agregado como quitado, unos pezones exultantes, furiosos, quisquillosos, unas caderas anchas para sostenerla, empujarla y agarrarla, pero con esos pequeños quiebres en la piel, que habían convertido el camino liso y terso en un paisaje erosionándose. A tu mujer eso no le importaba, aunque dudaba de que existiera el amor necesario para cegar esos desgastes del cuerpo que ya se ha vaciado en otro más pequeño. Volvió a buscar a tu amigo, sentado en el sillón verde, ahora desnudándolo y refugiándose en sus brazos. Él la besó furiosamente (experimentaba una extraña furia) y ella se entregó por completo al placer que le regalaban, se dejó sentir un objeto de amor y deseo, aunque se preguntaba si tu amigo la quería. C. se concentró en sus pechos, tironeando esos pezones elásticos y duros y en buscar el fin de su vagina con los dedos mientras él la seguía besando, tonificando sus labios en los de ella, mordiéndose, mojándose y, con una de las manos, buscando el ano. Tu mujer penetrada por todos lados, con violencia y ternura, logró llegar al orgasmo en la boca (y más allá de la boca, tal vez en el centro) de tu amigo. Entonces se levantó, bebió un vaso de agua, se sentó en el suelo y empujó a C. encima de él. Lo miró intensamente. Deseaba ver como tu amigo penetraba a su compañera; sin embargo, C. pronto se aburrió de lamer el pene erecto y se dedico a darle unos besos furtivos en el rostro. Después descansó sobre su pecho mientras tu mujer podía ver como ese monumento que tanto deseaba iba encorvándose hasta casi perderse inocente entre los testículos. Hubo un largo silencio en que no se miraron. Inesperadamente tu amigo se levantó, se vistió y avisó que se marchaba, sin escuchar los reproches de las mujeres. Recogió las botellas vacías, las copas a medio beber, las colillas y las cenizas y llevó todo a la cocina. Allí tu mujer le rogó que no se marchara, que durmieran juntos, que se levantaran al otro día a desayunar con los niños, lo abrazó. Volvieron a la sala. C. se montó, a medio vestir, encima de tu amigo y él, con cólera contenida, le dijo que se bajara, que lo molestaba, que le estaba aplastando los testículos. Ella no lo escuchó, insistió, le habló suavemente de la pradera, de los cerros, del agua, del río, del duende. Más tarde se fueron a dormir todos juntos a tu cama, C. al lado de tu amigo y él pegado a tu mujer. Llovía mucho. Tu mujer y tu amigo permanecieron despiertos hasta que ella se hubo dormido profundamente. Entonces se besaron, se acariciaron, se penetraron, ella al fin tuvo su miembro erecto, duro, grueso, mojado en la boca atragantándole la garganta, tuvo sus quejidos y, finalmente, el semen mezclado con su saliva y untado en el rostro, el cuello y el cabello. Tu amigo la acarició, la atrajo hacia arriba, juntando sus mejillas y, en cada movimiento, sus fluidos desperdigándose en las mismas sábanas en que tú, ahora, no estabas.
No sabes lo que pasa detrás de las persianas blancas de una casa azul, no sabes que en la sala está tu mujer sentada junto a tu mejor amigo de la infancia y frente a ellos otra mujer, pelo negro en rulos enredados y mirada todavía tan juvenil, que cuenta los detalles de su nueva vida en un caserío al interior de la cordillera, no sabes que tu mujer y tu amigo se tocan las rodillas, a veces se toman de la mano o se acarician la espalda, se ríen juntos abrazándose, no sabes que beben un vino tinto un poco helado por el frío invernal, pero que lo calientan con sus manos, no sabes: tu ausencia lejana, tu ausencia mental, tu ausencia recluida te impiden ver. Tu amigo escolar escucha las historias de C., mientras en su mente se anticipan las escenas de este espectáculo que él mismo ha convocado y en el que no se pueden saltar etapas. Al acabar la primera botella de vino, C. y tu mujer salen bajo la lluvia a buscar otra sabiendo a medias, porque nunca se sabe del todo, la que la otra deseaba y lo que tu amigo buscaba. Ya tu mujer había descubierto en C. esa mirada de juego dulce e ingenuo, un poco curioso y anhelante que despertó el deseo de tocarla. El camino a la botillería les resultaba hermoso aquella noche fría de humedad mientras a cada una las intensas luces de la calle se les ocurría el eterno espía urbano. Al volver, en el zaguán, tu mujer besó a C. De pronto se le ocurrió un beso masculino, pero C. estaba demasiado excitada para calmar la angustia de su lengua. Tu mujer la separó de sí. Entraron a la sala, mientras le pasaban a tu amigo la botella para descorcharla dándole a entender cuál era el papel que de él esperaban. Durante algún tiempo más hicieron la comedia de la seducción, aunque tu mujer sabía que C. ya había violado su complicidad contándole a tu amigo el beso oculto. Trajeron un jarro de agua para que la embriaguez del vino no perturbara la lucidez de aquel momento. Entonces C. decidió romper el distancia que había entre ellos corriendo la mesa de centro y sentándose a los pies de tu mujer junto al fuego, como una gata remolona que busca la mano que la acaricie. Y tu mujer acarició el cabello y el rostro de C. diciéndole que era hermosa y dulce, posó las manos en cada una de sus mejillas, la presionó suavemente y la atrajo hacía sí mientras se deslizaba al suelo para besarla una vez más al tiempo que C. comenzaba a explorar con timidez el cuerpo de tu mujer que, sin embargo, con algún rasgo varonil albergado en ella, impidió a C. continuar con este juego y se adelantó a desvestirla primero manifestando así su dominio sobre la situación. La tomó de los brazos y se la entregó a tu amigo y mientras él la sujetaba y acariciaba la fue liberando de sus prendas a un ritmo pausado en contemplaciones de la piel que iba surgiendo blanca y suave en tranquilas lomas de carne. C. era hermosa. Su cuerpo estaba moldeado por el continuo trabajo en las acrobacias del teatro, por las caminatas en los cerros de la cordillera, mantenía todavía cierto aspecto adolescente por la falta de hijos y tenía la tersura de una piel desintoxicada. Tu mujer recorrió uno a uno sus lunares con la lengua, enloqueciendo de a poco a C., quien en cierto punto ya no pudo resistir el impulso de desvestirla también. Tu mujer actuaba como una maestra y C. la iba superando en cada acción y sentimiento, ponía más pasión y desenfreno, tironeaba y mordisqueaba, apretaba y hería mientras tu amigo trataba de cooperar con dificultad. Tu mujer lo miró entonces, pues permanecía completamente vestido, descolocado, intentando meter las manos donde las de C. lo permitían y que, en realidad, no era mucho. Deslizó a C. hacia un costado y se lanzó a la bragueta del pantalón, con los dientes desabrochó el botón, empujó el cierre y bajó apenas el calzoncillo hasta que su pene apareció. A ella, a tu mujer, y tal vez tú nunca lo llegarás a saber, le excitaba sobremanera ver este miembro carnoso y erecto fuera del contexto corporal, emergiendo de la ropa como un tótem prohibido que no podía dejar de saborear; de manera que se lo metió en la boca mientras su lengua era un remolino alrededor del glande macizo al mismo tiempo que buscaba a C. para atraerla hacia su delicia y juguetear ambas lenguas con el mismo premio. Tu amigo dejó escapar un quejido.
Maldita ausencia. ¿Dónde estabas tú cuando se revolcaba este trío en la sala? ¿Dónde estabas cuando ese amigo que un día tú mismo metiste en la cama de tu mujer para verlos penetrarse se estaba solazando en tu casa? Entonces, dirás, en ese lejano entonces yo no amaba a mi mujer y me preocupaba más mi pene abrumado y muerto por las drogas que saber que un amigo mío poseía a la mujer que yo deseaba. Nunca imaginaste que un día llegarías a amarla y que, cuando por fin lo lograras, es decir sentir amor por otro, tu ausencia sería el escondite en que ellos se volverían a poseer con extrañeza y confusión. Ahora no sabes ni te imaginas a tu mujer atragantándose con el pene de tu amigo, enredando la lengua en la de otra mujer y esa otra mujer obsesionándose con un orgasmo mutuo, dichosa y curiosa explorando por primera vez una vagina que no es la suya, escarbando entre la multitud de vellos, negros y gruesos, que recubren esos labios húmedos de tu mujer, dejándose explorar mientras le acaricia con ternura el cabello enredado. A C. no le importaba el pene de tu amigo y tu mujer sólo deseaba la boca de él gritando con desesperación en su mente “bésame… por favor bésame y mójame”. En un principio, este hombre se turbaba al tener que repartir sus caricias por igual, temiendo dejar a una de lado por la otra, pero demasiado pronto se dio cuenta de que C. ya no estaba interesada en él, muchas veces, durante muchos años, habían ido conociendo sus cuerpos en sesiones sexuales desesperadas (ella era ardiente, loca, libre y bella). Tu mujer lo buscaba y C. la alejaba. Estaban las dos enajenadas por el deseo y el placer, no cedían en sus posiciones de poder y luchaban por tener el control del éxtasis de la otra, pero C. se dejó dominar, alargada en el suelo, extendiendo su belleza, su claro cuerpo sobre la oscura tabla, entregada al goce de la lengua de tu mujer reconociendo el secreto detrás de esos labios apenas depilados entre las piernas hasta que la lengua se hizo corta y la elongación mayor para admitir dentro de sí varios dedos telúricos que la asfixiaban como si la recorriera un halo antes de la muerte. Se quejó, se quejó más, más, más, más pedía y tu mujer más le daba pensando que era su reflejo, ella misma en sus fantasías, desdoblada, al otro lado del frágil cristal de plata.
Entonces, nadie te recordó, las dudas se desvanecieron como las mentiras con que nos golpearon cuando niños. Ni siquiera había por ahí una imagen tuya con la mirada de hierro invocando a la fidelidad. No estabas ahí, en el momento en que se produjo una pausa y C. sacó un cigarrillo, lo prendió y siguió buscando a tu mujer mientras exhalaba el espeso humo sobre su cuerpo, aquel que tu ya conocías, delgado, cuyos embarazos tanto le había agregado como quitado, unos pezones exultantes, furiosos, quisquillosos, unas caderas anchas para sostenerla, empujarla y agarrarla, pero con esos pequeños quiebres en la piel, que habían convertido el camino liso y terso en un paisaje erosionándose. A tu mujer eso no le importaba, aunque dudaba de que existiera el amor necesario para cegar esos desgastes del cuerpo que ya se ha vaciado en otro más pequeño. Volvió a buscar a tu amigo, sentado en el sillón verde, ahora desnudándolo y refugiándose en sus brazos. Él la besó furiosamente (experimentaba una extraña furia) y ella se entregó por completo al placer que le regalaban, se dejó sentir un objeto de amor y deseo, aunque se preguntaba si tu amigo la quería. C. se concentró en sus pechos, tironeando esos pezones elásticos y duros y en buscar el fin de su vagina con los dedos mientras él la seguía besando, tonificando sus labios en los de ella, mordiéndose, mojándose y, con una de las manos, buscando el ano. Tu mujer penetrada por todos lados, con violencia y ternura, logró llegar al orgasmo en la boca (y más allá de la boca, tal vez en el centro) de tu amigo. Entonces se levantó, bebió un vaso de agua, se sentó en el suelo y empujó a C. encima de él. Lo miró intensamente. Deseaba ver como tu amigo penetraba a su compañera; sin embargo, C. pronto se aburrió de lamer el pene erecto y se dedico a darle unos besos furtivos en el rostro. Después descansó sobre su pecho mientras tu mujer podía ver como ese monumento que tanto deseaba iba encorvándose hasta casi perderse inocente entre los testículos. Hubo un largo silencio en que no se miraron. Inesperadamente tu amigo se levantó, se vistió y avisó que se marchaba, sin escuchar los reproches de las mujeres. Recogió las botellas vacías, las copas a medio beber, las colillas y las cenizas y llevó todo a la cocina. Allí tu mujer le rogó que no se marchara, que durmieran juntos, que se levantaran al otro día a desayunar con los niños, lo abrazó. Volvieron a la sala. C. se montó, a medio vestir, encima de tu amigo y él, con cólera contenida, le dijo que se bajara, que lo molestaba, que le estaba aplastando los testículos. Ella no lo escuchó, insistió, le habló suavemente de la pradera, de los cerros, del agua, del río, del duende. Más tarde se fueron a dormir todos juntos a tu cama, C. al lado de tu amigo y él pegado a tu mujer. Llovía mucho. Tu mujer y tu amigo permanecieron despiertos hasta que ella se hubo dormido profundamente. Entonces se besaron, se acariciaron, se penetraron, ella al fin tuvo su miembro erecto, duro, grueso, mojado en la boca atragantándole la garganta, tuvo sus quejidos y, finalmente, el semen mezclado con su saliva y untado en el rostro, el cuello y el cabello. Tu amigo la acarició, la atrajo hacia arriba, juntando sus mejillas y, en cada movimiento, sus fluidos desperdigándose en las mismas sábanas en que tú, ahora, no estabas.
30 diciembre 2005
Por donde pecas, pagas: I PARTE
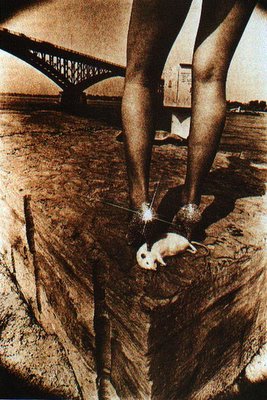 No sabes lo que pasa detrás de las persianas blancas de una casa azul, no sabes que en la sala está tu mujer sentada junto a tu mejor amigo de la infancia y frente a ellos otra mujer, pelo negro en rulos enredados y mirada todavía tan juvenil, que cuenta los detalles de su nueva vida en un caserío al interior de la cordillera, no sabes que tu mujer y tu amigo se tocan las rodillas, a veces se toman de la mano o se acarician la espalda, se ríen juntos abrazándose, no sabes que beben un vino tinto un poco helado por el frío invernal, pero que lo calientan con sus manos, no sabes: tu ausencia lejana, tu ausencia mental, tu ausencia recluida te impiden ver. Tu amigo escolar escucha las historias de C., mientras en su mente se anticipan las escenas de este espectáculo que él mismo ha convocado y en el que no se pueden saltar etapas. Al acabar la primera botella de vino, C. y tu mujer salen bajo la lluvia a buscar otra sabiendo a medias, porque nunca se sabe del todo, la que la otra deseaba y lo que tu amigo buscaba. Ya tu mujer había descubierto en C. esa mirada de juego dulce e ingenuo, un poco curioso y anhelante que despertó el deseo de tocarla. El camino a la botillería les resultaba hermoso aquella noche fría de humedad mientras a cada una las intensas luces de la calle se les ocurría el eterno espía urbano. Al volver, en el zaguán, tu mujer besó a C. De pronto se le ocurrió un beso masculino, pero C. estaba demasiado excitada para calmar la angustia de su lengua. Tu mujer la separó de sí. Entraron a la sala, mientras le pasaban a tu amigo la botella para descorcharla dándole a entender cuál era el papel que de él esperaban. Durante algún tiempo más hicieron la comedia de la seducción, aunque tu mujer sabía que C. ya había violado su complicidad contándole a tu amigo el beso oculto. Trajeron un jarro de agua para que la embriaguez del vino no perturbara la lucidez de aquel momento. Entonces C. decidió romper el distancia que había entre ellos corriendo la mesa de centro y sentándose a los pies de tu mujer junto al fuego, como una gata remolona que busca la mano que la acaricie. Y tu mujer acarició el cabello y el rostro de C. diciéndole que era hermosa y dulce, posó las manos en cada una de sus mejillas, la presionó suavemente y la atrajo hacía sí mientras se deslizaba al suelo para besarla una vez más al tiempo que C. comenzaba a explorar con timidez el cuerpo de tu mujer que, sin embargo, con algún rasgo varonil albergado en ella, impidió a C. continuar con este juego y se adelantó a desvestirla primero manifestando así su dominio sobre la situación. La tomó de los brazos y se la entregó a tu amigo y mientras él la sujetaba y acariciaba la fue liberando de sus prendas a un ritmo pausado en contemplaciones de la piel que iba surgiendo blanca y suave en tranquilas lomas de carne. C. era hermosa. Su cuerpo estaba moldeado por el continuo trabajo en las acrobacias del teatro, por las caminatas en los cerros de la cordillera, mantenía todavía cierto aspecto adolescente por la falta de hijos y tenía la tersura de una piel desintoxicada. Tu mujer recorrió uno a uno sus lunares con la lengua, enloqueciendo de a poco a C., quien en cierto punto ya no pudo resistir el impulso de desvestirla también. Tu mujer actuaba como una maestra y C. la iba superando en cada acción y sentimiento, ponía más pasión y desenfreno, tironeaba y mordisqueaba, apretaba y hería mientras tu amigo trataba de cooperar con dificultad. Tu mujer lo miró entonces, pues permanecía completamente vestido, descolocado, intentando meter las manos donde las de C. lo permitían y que, en realidad, no era mucho. Deslizó a C. hacia un costado y se lanzó a la bragueta del pantalón, con los dientes desabrochó el botón, empujó el cierre y bajó apenas el calzoncillo hasta que su pene apareció. A ella, a tu mujer, y tal vez tú nunca lo llegarás a saber, le excitaba sobremanera ver este miembro carnoso y erecto fuera del contexto corporal, emergiendo de la ropa como un tótem prohibido que no podía dejar de saborear; de manera que se lo metió en la boca mientras su lengua era un remolino alrededor del glande macizo al mismo tiempo que buscaba a C. para atraerla hacia su delicia y juguetear ambas lenguas con el mismo premio. Tu amigo dejó escapar un quejido.
Maldita ausencia. ¿Dónde estabas tú cuando se revolcaba este trío en la sala? ¿Dónde estabas cuando ese amigo que un día tú mismo metiste en la cama de tu mujer para verlos penetrarse se estaba solazando en tu casa? Entonces, dirás, en ese lejano entonces yo no amaba a mi mujer y me preocupaba más mi pene abrumado y muerto por las drogas que saber que un amigo mío poseía a la mujer que yo deseaba. Nunca imaginaste que un día llegarías a amarla y que, cuando por fin lo lograras, es decir sentir amor por otro, tu ausencia sería el escondite en que ellos se volverían a poseer con extrañeza y confusión. Ahora no sabes ni te imaginas a tu mujer atragantándose con el pene de tu amigo, enredando la lengua en la de otra mujer y esa otra mujer obsesionándose con un orgasmo mutuo, dichosa y curiosa explorando por primera vez una vagina que no es la suya, escarbando entre la multitud de vellos, negros y gruesos, que recubren esos labios húmedos de tu mujer, dejándose explorar mientras le acaricia con ternura el cabello enredado. A C. no le importaba el pene de tu amigo y tu mujer sólo deseaba la boca de él gritando con desesperación en su mente “bésame… por favor bésame y mójame”. En un principio, este hombre se turbaba al tener que repartir sus caricias por igual, temiendo dejar a una de lado por la otra, pero demasiado pronto se dio cuenta de que C. ya no estaba interesada en él, muchas veces, durante muchos años, habían ido conociendo sus cuerpos en sesiones sexuales desesperadas (ella era ardiente, loca, libre y bella). Tu mujer lo buscaba y C. la alejaba. Estaban las dos enajenadas por el deseo y el placer, no cedían en sus posiciones de poder y luchaban por tener el control del éxtasis de la otra, pero C. se dejó dominar, alargada en el suelo, extendiendo su belleza, su claro cuerpo sobre la oscura tabla, entregada al goce de la lengua de tu mujer reconociendo el secreto detrás de esos labios apenas depilados entre las piernas hasta que la lengua se hizo corta y la elongación mayor para admitir dentro de sí varios dedos telúricos que la asfixiaban como si la recorriera un halo antes de la muerte. Se quejó, se quejó más, más, más, más pedía y tu mujer más le daba pensando que era su reflejo, ella misma en sus fantasías, desdoblada, al otro lado del frágil cristal de plata.
Entonces, nadie te recordó, las dudas se desvanecieron como las mentiras con que nos golpearon cuando niños. Ni siquiera había por ahí una imagen tuya con la mirada de hierro invocando a la fidelidad. No estabas ahí, en el momento en que se produjo una pausa y C. sacó un cigarrillo, lo prendió y siguió buscando a tu mujer mientras exhalaba el espeso humo sobre su cuerpo, aquel que tu ya conocías, delgado, cuyos embarazos tanto le había agregado como quitado, unos pezones exultantes, furiosos, quisquillosos, unas caderas anchas para sostenerla, empujarla y agarrarla, pero con esos pequeños quiebres en la piel, que habían convertido el camino liso y terso en un paisaje erosionándose. A tu mujer eso no le importaba, aunque dudaba de que existiera el amor necesario para cegar esos desgastes del cuerpo que ya se ha vaciado en otro más pequeño. Volvió a buscar a tu amigo, sentado en el sillón verde, ahora desnudándolo y refugiándose en sus brazos. Él la besó furiosamente (experimentaba una extraña furia) y ella se entregó por completo al placer que le regalaban, se dejó sentir un objeto de amor y deseo, aunque se preguntaba si tu amigo la quería. C. se concentró en sus pechos, tironeando esos pezones elásticos y duros y en buscar el fin de su vagina con los dedos mientras él la seguía besando, tonificando sus labios en los de ella, mordiéndose, mojándose y, con una de las manos, buscando el ano. Tu mujer penetrada por todos lados, con violencia y ternura, logró llegar al orgasmo en la boca (y más allá de la boca, tal vez en el centro) de tu amigo. Entonces se levantó, bebió un vaso de agua, se sentó en el suelo y empujó a C. encima de él. Lo miró intensamente. Deseaba ver como tu amigo penetraba a su compañera; sin embargo, C. pronto se aburrió de lamer el pene erecto y se dedico a darle unos besos furtivos en el rostro. Después descansó sobre su pecho mientras tu mujer podía ver como ese monumento que tanto deseaba iba encorvándose hasta casi perderse inocente entre los testículos. Hubo un largo silencio en que no se miraron. Inesperadamente tu amigo se levantó, se vistió y avisó que se marchaba, sin escuchar los reproches de las mujeres. Recogió las botellas vacías, las copas a medio beber, las colillas y las cenizas y llevó todo a la cocina. Allí tu mujer le rogó que no se marchara, que durmieran juntos, que se levantaran al otro día a desayunar con los niños, lo abrazó. Volvieron a la sala. C. se montó, a medio vestir, encima de tu amigo y él, con cólera contenida, le dijo que se bajara, que lo molestaba, que le estaba aplastando los testículos. Ella no lo escuchó, insistió, le habló suavemente de la pradera, de los cerros, del agua, del río, del duende. Más tarde se fueron a dormir todos juntos a tu cama, C. al lado de tu amigo y él pegado a tu mujer. Llovía mucho. Tu mujer y tu amigo permanecieron despiertos hasta que ella se hubo dormido profundamente. Entonces se besaron, se acariciaron, se penetraron, ella al fin tuvo su miembro erecto, duro, grueso, mojado en la boca atragantándole la garganta, tuvo sus quejidos y, finalmente, el semen mezclado con su saliva y untado en el rostro, el cuello y el cabello. Tu amigo la acarició, la atrajo hacia arriba, juntando sus mejillas y, en cada movimiento, sus fluidos desperdigándose en las mismas sábanas en que tú, ahora, no estabas.
No sabes lo que pasa detrás de las persianas blancas de una casa azul, no sabes que en la sala está tu mujer sentada junto a tu mejor amigo de la infancia y frente a ellos otra mujer, pelo negro en rulos enredados y mirada todavía tan juvenil, que cuenta los detalles de su nueva vida en un caserío al interior de la cordillera, no sabes que tu mujer y tu amigo se tocan las rodillas, a veces se toman de la mano o se acarician la espalda, se ríen juntos abrazándose, no sabes que beben un vino tinto un poco helado por el frío invernal, pero que lo calientan con sus manos, no sabes: tu ausencia lejana, tu ausencia mental, tu ausencia recluida te impiden ver. Tu amigo escolar escucha las historias de C., mientras en su mente se anticipan las escenas de este espectáculo que él mismo ha convocado y en el que no se pueden saltar etapas. Al acabar la primera botella de vino, C. y tu mujer salen bajo la lluvia a buscar otra sabiendo a medias, porque nunca se sabe del todo, la que la otra deseaba y lo que tu amigo buscaba. Ya tu mujer había descubierto en C. esa mirada de juego dulce e ingenuo, un poco curioso y anhelante que despertó el deseo de tocarla. El camino a la botillería les resultaba hermoso aquella noche fría de humedad mientras a cada una las intensas luces de la calle se les ocurría el eterno espía urbano. Al volver, en el zaguán, tu mujer besó a C. De pronto se le ocurrió un beso masculino, pero C. estaba demasiado excitada para calmar la angustia de su lengua. Tu mujer la separó de sí. Entraron a la sala, mientras le pasaban a tu amigo la botella para descorcharla dándole a entender cuál era el papel que de él esperaban. Durante algún tiempo más hicieron la comedia de la seducción, aunque tu mujer sabía que C. ya había violado su complicidad contándole a tu amigo el beso oculto. Trajeron un jarro de agua para que la embriaguez del vino no perturbara la lucidez de aquel momento. Entonces C. decidió romper el distancia que había entre ellos corriendo la mesa de centro y sentándose a los pies de tu mujer junto al fuego, como una gata remolona que busca la mano que la acaricie. Y tu mujer acarició el cabello y el rostro de C. diciéndole que era hermosa y dulce, posó las manos en cada una de sus mejillas, la presionó suavemente y la atrajo hacía sí mientras se deslizaba al suelo para besarla una vez más al tiempo que C. comenzaba a explorar con timidez el cuerpo de tu mujer que, sin embargo, con algún rasgo varonil albergado en ella, impidió a C. continuar con este juego y se adelantó a desvestirla primero manifestando así su dominio sobre la situación. La tomó de los brazos y se la entregó a tu amigo y mientras él la sujetaba y acariciaba la fue liberando de sus prendas a un ritmo pausado en contemplaciones de la piel que iba surgiendo blanca y suave en tranquilas lomas de carne. C. era hermosa. Su cuerpo estaba moldeado por el continuo trabajo en las acrobacias del teatro, por las caminatas en los cerros de la cordillera, mantenía todavía cierto aspecto adolescente por la falta de hijos y tenía la tersura de una piel desintoxicada. Tu mujer recorrió uno a uno sus lunares con la lengua, enloqueciendo de a poco a C., quien en cierto punto ya no pudo resistir el impulso de desvestirla también. Tu mujer actuaba como una maestra y C. la iba superando en cada acción y sentimiento, ponía más pasión y desenfreno, tironeaba y mordisqueaba, apretaba y hería mientras tu amigo trataba de cooperar con dificultad. Tu mujer lo miró entonces, pues permanecía completamente vestido, descolocado, intentando meter las manos donde las de C. lo permitían y que, en realidad, no era mucho. Deslizó a C. hacia un costado y se lanzó a la bragueta del pantalón, con los dientes desabrochó el botón, empujó el cierre y bajó apenas el calzoncillo hasta que su pene apareció. A ella, a tu mujer, y tal vez tú nunca lo llegarás a saber, le excitaba sobremanera ver este miembro carnoso y erecto fuera del contexto corporal, emergiendo de la ropa como un tótem prohibido que no podía dejar de saborear; de manera que se lo metió en la boca mientras su lengua era un remolino alrededor del glande macizo al mismo tiempo que buscaba a C. para atraerla hacia su delicia y juguetear ambas lenguas con el mismo premio. Tu amigo dejó escapar un quejido.
Maldita ausencia. ¿Dónde estabas tú cuando se revolcaba este trío en la sala? ¿Dónde estabas cuando ese amigo que un día tú mismo metiste en la cama de tu mujer para verlos penetrarse se estaba solazando en tu casa? Entonces, dirás, en ese lejano entonces yo no amaba a mi mujer y me preocupaba más mi pene abrumado y muerto por las drogas que saber que un amigo mío poseía a la mujer que yo deseaba. Nunca imaginaste que un día llegarías a amarla y que, cuando por fin lo lograras, es decir sentir amor por otro, tu ausencia sería el escondite en que ellos se volverían a poseer con extrañeza y confusión. Ahora no sabes ni te imaginas a tu mujer atragantándose con el pene de tu amigo, enredando la lengua en la de otra mujer y esa otra mujer obsesionándose con un orgasmo mutuo, dichosa y curiosa explorando por primera vez una vagina que no es la suya, escarbando entre la multitud de vellos, negros y gruesos, que recubren esos labios húmedos de tu mujer, dejándose explorar mientras le acaricia con ternura el cabello enredado. A C. no le importaba el pene de tu amigo y tu mujer sólo deseaba la boca de él gritando con desesperación en su mente “bésame… por favor bésame y mójame”. En un principio, este hombre se turbaba al tener que repartir sus caricias por igual, temiendo dejar a una de lado por la otra, pero demasiado pronto se dio cuenta de que C. ya no estaba interesada en él, muchas veces, durante muchos años, habían ido conociendo sus cuerpos en sesiones sexuales desesperadas (ella era ardiente, loca, libre y bella). Tu mujer lo buscaba y C. la alejaba. Estaban las dos enajenadas por el deseo y el placer, no cedían en sus posiciones de poder y luchaban por tener el control del éxtasis de la otra, pero C. se dejó dominar, alargada en el suelo, extendiendo su belleza, su claro cuerpo sobre la oscura tabla, entregada al goce de la lengua de tu mujer reconociendo el secreto detrás de esos labios apenas depilados entre las piernas hasta que la lengua se hizo corta y la elongación mayor para admitir dentro de sí varios dedos telúricos que la asfixiaban como si la recorriera un halo antes de la muerte. Se quejó, se quejó más, más, más, más pedía y tu mujer más le daba pensando que era su reflejo, ella misma en sus fantasías, desdoblada, al otro lado del frágil cristal de plata.
Entonces, nadie te recordó, las dudas se desvanecieron como las mentiras con que nos golpearon cuando niños. Ni siquiera había por ahí una imagen tuya con la mirada de hierro invocando a la fidelidad. No estabas ahí, en el momento en que se produjo una pausa y C. sacó un cigarrillo, lo prendió y siguió buscando a tu mujer mientras exhalaba el espeso humo sobre su cuerpo, aquel que tu ya conocías, delgado, cuyos embarazos tanto le había agregado como quitado, unos pezones exultantes, furiosos, quisquillosos, unas caderas anchas para sostenerla, empujarla y agarrarla, pero con esos pequeños quiebres en la piel, que habían convertido el camino liso y terso en un paisaje erosionándose. A tu mujer eso no le importaba, aunque dudaba de que existiera el amor necesario para cegar esos desgastes del cuerpo que ya se ha vaciado en otro más pequeño. Volvió a buscar a tu amigo, sentado en el sillón verde, ahora desnudándolo y refugiándose en sus brazos. Él la besó furiosamente (experimentaba una extraña furia) y ella se entregó por completo al placer que le regalaban, se dejó sentir un objeto de amor y deseo, aunque se preguntaba si tu amigo la quería. C. se concentró en sus pechos, tironeando esos pezones elásticos y duros y en buscar el fin de su vagina con los dedos mientras él la seguía besando, tonificando sus labios en los de ella, mordiéndose, mojándose y, con una de las manos, buscando el ano. Tu mujer penetrada por todos lados, con violencia y ternura, logró llegar al orgasmo en la boca (y más allá de la boca, tal vez en el centro) de tu amigo. Entonces se levantó, bebió un vaso de agua, se sentó en el suelo y empujó a C. encima de él. Lo miró intensamente. Deseaba ver como tu amigo penetraba a su compañera; sin embargo, C. pronto se aburrió de lamer el pene erecto y se dedico a darle unos besos furtivos en el rostro. Después descansó sobre su pecho mientras tu mujer podía ver como ese monumento que tanto deseaba iba encorvándose hasta casi perderse inocente entre los testículos. Hubo un largo silencio en que no se miraron. Inesperadamente tu amigo se levantó, se vistió y avisó que se marchaba, sin escuchar los reproches de las mujeres. Recogió las botellas vacías, las copas a medio beber, las colillas y las cenizas y llevó todo a la cocina. Allí tu mujer le rogó que no se marchara, que durmieran juntos, que se levantaran al otro día a desayunar con los niños, lo abrazó. Volvieron a la sala. C. se montó, a medio vestir, encima de tu amigo y él, con cólera contenida, le dijo que se bajara, que lo molestaba, que le estaba aplastando los testículos. Ella no lo escuchó, insistió, le habló suavemente de la pradera, de los cerros, del agua, del río, del duende. Más tarde se fueron a dormir todos juntos a tu cama, C. al lado de tu amigo y él pegado a tu mujer. Llovía mucho. Tu mujer y tu amigo permanecieron despiertos hasta que ella se hubo dormido profundamente. Entonces se besaron, se acariciaron, se penetraron, ella al fin tuvo su miembro erecto, duro, grueso, mojado en la boca atragantándole la garganta, tuvo sus quejidos y, finalmente, el semen mezclado con su saliva y untado en el rostro, el cuello y el cabello. Tu amigo la acarició, la atrajo hacia arriba, juntando sus mejillas y, en cada movimiento, sus fluidos desperdigándose en las mismas sábanas en que tú, ahora, no estabas.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario